Luego de ofrecer mis
productos y de despertar el interés en ambas minas, me concentré en llegar a mi
última visita, distante a tres horas y media de viaje en auto. Me contacté con
las unidades que me llevarían a mi destino final. No había ninguna dispuesta a
llevarme debido a un huayco que había bloqueado la carretera cerca de Chagual,
un punto a tres horas que estaba próximo a mi destino. Después de casi una hora
logré convencer a alguien que me lleve con la condición de que si hasta la
mitad del camino no pasaba algún vehículo de regreso, retornaríamos a Retamas y
pagaría todo el importe. Menos mal que a la hora de haber partido nos cruzamos
con el primer convoy de camiones que confirmaba la apertura de la vía. Luego de
pasar Chagual, llegamos a Vijús. Era cerca del mediodía y debido a los 37°C de
temperatura no me recibirían sino hasta las tres. Después de hospedarme en las
cercanías de la minera, de bañarme y almorzar por ahí, me percate que el piso
ecológico en algunas partes no correspondía al de la selva alta, según la
clasificación del especialista Javier Pulgar Vidal. A lo lejos y bien abajo se
divisaba el Marañón, que debido a las intensas lluvias casi inundaba el punto
más bajo en la carretera.
[…] De pronto me
encontré con la piedra. Regresé al hotel para sacar la mochila con la parte
superior. Me preguntaba qué podría pasar esta vez. Los viajes anteriores habían
sido relativamente complicados, pero algo me decía que recuperar el segmento de
este baktun no iba a ser nada fácil. La coloqué en su lugar y después de
acomodarla bien, por inercia saqué el objeto de oro y lo inserté en el
siguiente agujero que tenía una araña en relieve. Después de ver las luces por
enésima vez y una vez terminado el paseo, me encontraba en un lugar
completamente distinto, en apariencia. Era de día. El infierno verde se había
apoderado del paisaje, apenas podían verse el Marañón y la playa que queda al
descubierto en época de pocas lluvias. Selva pura. Me estaban esperando unos
nativos, uno de ellos se me acercó. Su español me hacía recordar mis viajes a
Tingo María y Tarapoto, aunque de donde venía yo, no se habían extendido tanto.
Me explicó que sospechaban que el segmento podría estar en Pajatén o en Kuélap.
Los dos pueblos estaban unidos por la vertiente del Marañón. Nos reunimos con
otros nativos. Su lengua era muy básica. Me invitaron a pasar a un grupo de
chozas, quizás a la más grande.
Mi guía que se llamaba Anawi, escuchaba y me
decía: ‘creen que la piedra está en Kuélap que está bien lejos de aquí, pero si
no estuviera allá sería penoso regresar hasta el Pajatén que está tan cerca’.
Luego me contó que los que custodian la piedra no confían en los extraños, ni
siquiera en ellos mismos. Pensé que iba a ser difícil recuperarla. Ya lo
veremos. Me condujeron a otra choza más pequeña en donde pude preguntar más
cosas a Anawi. Ya me esperaban unas ropas de nativo. ‘Eres muy grande, vas a
despertar sospechas que no queremos’, me decía. Le pregunté por qué a la ida el
oro se desintegraba, en cambio al retorno el segmento de oro recuperado ya no
desaparece.
Anawi respondió que los
segmentos de la piedra llevan algo en su interior que absorbe la energía del
planeta y ya no se necesita disponer del oro, pero que solamente funcionaría
cuando se hayan reunido varios de los trece segmentos. A medida que seguía
haciéndole más preguntas, mi asombro era cada vez mayor. ¿Cuál era el fin de
recolectar los segmentos? Al reunirlos todos deberás sellar los trece baktunes.
Después de eso se abrirán otros trece hacia el futuro.
[…] Mis brazos y
piernas estaban plagados de picaduras de mosquito, pero los nativos no las
tenían. Mi guía me explicó que mi sangre estaba fresca y que era lo que más
preferían los zancudos. Pero luego de unos días de ser picado se aburrirían de
su sabor y dejarían de hacerlo. Después de esos dos segundos en que mi cara
mostraba sorpresa, empezó a reírse explicándome que el cuerpo se hace inmune a
la saliva del bicho y que me seguirían probando, pero ya no se formarían puntos
rojos por la irritación. Algo bueno es que debido a los alimentos cien por
ciento naturales, estaba empezando a bajar la panza, pero había que tomar mucha
agua para no deshidratarse. En eso los nativos eran especiales. Cogían árboles
de los cuales extraían agua pura y fresca de sus entrañas. Intenté hacer lo
mismo con uno que estaba en el camino y me detuvieron. Anawi me dijo: ‘Ése no,
te vas a dormir para siempre’. Su sarcasmo era lo que lo caracterizaba. De
todas maneras entendí lo peligrosa que era la selva para quien no la conocía.
[…] Caminamos hasta
regresar al Marañón, en donde nos esperaban nuestras balsas. Me trepé en una de
ellas. Me dijeron que el viaje por río no iba a demorar más de dos días por la
fuerza de la corriente. Cogimos frutas y otras cosas que los nativos sabían que
se podían comer sin peligro de enfermarse. Yo me contenté comiendo frutas nada
más. El sol me había quemado como en mis mejores tiempos de playa, mientras
estudiaba en el colegio y la universidad. Ya de noche no se veía casi nada.
Salvo por algunos cocuyos –esa luciérnaga de la selva– que cruzaban de vez en
cuando y que iluminaban con su luz verdosa nuestras embarcaciones, si se les
podía llamar así.
De pronto los nativos
pidieron silencio. Anawi se mostró nervioso: ‘No digas palabra alguna ni hagas
ruidos porque va a pasar el guardián del río, nuestras vidas dependen de no
molestarle’. Yo no veía nada porque la noche estaba más oscura que la boca del
lobo, pero los nativos, acostumbrados a la ausencia de luz sí podían percibir
algo. Yo apenas sentía un goteo por encima mío y que las aguas a nuestro
alrededor se habían agitado un poco más. ‘Va a llover’, pensé. De pronto otro
enjambre de los cocuyos que habitan en nuestros ríos, pasó cerca, muy cerca de
nosotros. Lo que vi fue inaudito. Unos anillos inmensos pasaban por encima de
nosotros y nuestras balsas. La luz de los insectos también nos hizo visibles
para el monstruo, que aún no daba señas de notar nuestra presencia. Me hacían
recordar las fotos trucadas del Loch Ness, pero esto sí era real y generaba
mucho temor. Ochenta centímetros de ancho o un metro, no podía asegurarlo. No
era lluvia, el animal goteaba al salir del agua.
El silencio solamente
era interrumpido por el serpenteo del animal al ingresar y salir de las aguas
del río. En una de esas idas y venidas chocó con una de nuestras balsas y
pareció como si un par de luces de auto se encendieran en el seno del agua.
Salían de los terribles ojos del guardián. Al parecer serpenteaba en medio de
sueños y nuestra presencia la hizo despertar. ¿Estaría molesta? ¿O hambrienta?
¿Nos atacaría? La situación se estaba poniendo más que desesperante. Anawi y
los nativos de la balsa me inclinaron con su mano a manera de cuerpo a tierra.
El golpe hizo reaccionar a la serpiente gigante que empezó a atacar a los
pobres nativos que la chocaron. Nada pudimos hacer. Algunos de esa balsa se
lanzaron al agua y otros lucharon contra la sierpe, hasta que no quedó nadie
sobre las maderas. Pasó una media hora sin que ninguno se moviera. Ya más
tranquilos los nativos que quedaban empezaron a incorporarse. Yo recordaba una
vieja leyenda del colegio acerca del panki, una gran serpiente de río y del
guerrero que la venció a costa de su vida. Esto refuerza la teoría de que las
leyendas tienen algo de cierto, aunque magnificadas por la imaginación humana,
dejan de ser creíbles hasta que la realidad supera a la ficción. Y eso es lo
que acababa de ocurrir.
[…] Según los nativos,
ya estábamos muy cerca, a escaso mediodía. Contra todo pronóstico, los nativos
se negaron a avanzar. Nunca olvidaré lo que escuché en su idioma: ‘Búa, búa,
búa...’. Hacían señales de rodear por fuera del camino. No era bueno seguir
derecho por alguna razón. Anawi no
entendía. ‘Seguimos solamente los dos’, me dijo. ‘Los nativos
recomiendan no ir de frente porque será peligroso pasar por los dominios de los
guardianes de Kuélap’. Como yo no conocía nada de sus tradiciones, decidí hacer
lo que pedían. ‘¿Serán más serpientes?’, me pregunté.
Caminamos describiendo
una gran curva de varios kilómetros. El calor y la deshidratación mermaban mis fuerzas y mis ánimos de seguir,
pero me había determinado llegar hasta el final de la misión. Estábamos tan
cerca que hasta se podían divisar las murallas cuesta arriba del monte en donde
nos encontrábamos. Al salir de la selva hasta un claro, miramos hacia atrás.
Divisé a unas decenas de metros unas figuras de barro, grandes como cántaros,
aunque había cientos de ellos hasta donde mi vista podía alcanzar. Anawi se
puso pálido. ‘Corre, corre…’ gritaba. De pronto, un enjambre de avispas
gigantes nos salió al encuentro. Esos cántaros no eran sino sus panales. Digo
gigantes porque medirían entre cinco y diez centímetros. Ellas eran las
guardianas de Kuélap.
[…] Antes de despedirme
le hice las preguntas finales. ‘¿Quién era ese Señor del Tiempo?’ Anawi siempre
risueño me confió: ‘La piedra y su poder son gobernados por un ente superior e
inmaterial a quien nadie había visto jamás. Los nativos lo consideran como un
dios. Él dirige a los servidores de la piedra como tú para que su ayuda llegue
oportunamente. A veces apoya para evacuar personas, pero no le alcanza llevar a
muchas’. ¿Qué ocurrirá con los nativos que nos dejaron a la entrada de Kuélap?
‘Ellos esperarán dos o tres días, después de eso regresarán a casa. Como el
Qhapaq Ñan o camino Inca pasará por aquí en no menos de doscientos años,
deberán improvisar, pero les será fácil llegar al río y regresar. Están
acostumbrados a largas jornadas porque la selva es su hogar; en pocas semanas
estarán de nuevo con sus familiares’.
Llegamos al lugar, la
piedra seguía allí. Serían las diez de la mañana. Me despedí de Anawi al
subirme a la piedra. ¿Cuál era la lección aprendida? ¿El celo por cuidar la
piedra del destino y la previsión de los antiguos que sabiamente guardaban
alimentos por las épocas de carestía era algo no muy común en los pueblos de la
antigüedad? Aún no lo tenía muy claro.
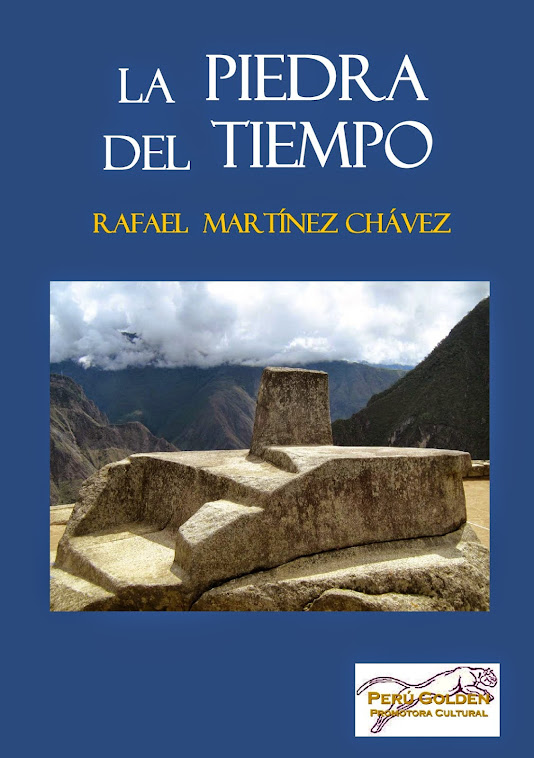
No hay comentarios:
Publicar un comentario